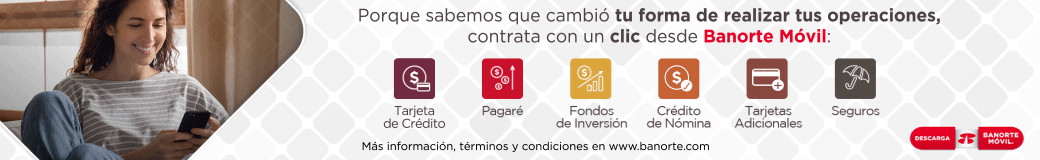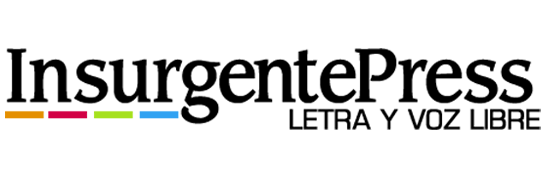Silvio Rodríguez
La Habana, Cuba, 20 marzo 2018.-Cuando le conocí, Eduardo Ramos tocaba la guitarra y por aquellos mismos días, porque era necesario, se convirtió en bajista. Al principio, como no tenía el instrumento, lo imitaba con su guitarra eléctrica, ecualizada en bajas frecuencias. Acaso por eso se acostumbró a mover los graves con un sentido acompañante, casi libre, haciendo a veces segundas voces, como en la trova. Curiosamente, Eduardo tenía esa misma cualidad en su voz, de la que toda la vida desconfió, a pesar de su timbre personal y de ser afinada como pocas.
Ahora me doy cuenta de que, desde que le encontré, Eduardo siempre estuvo dispuesto a dar el paso necesario. Así venció su miedo escénico aquel 19 de febrero de 1968, en Casa de las Américas, cuando a los concertantes se nos acabaron las canciones. Así se quedaba al frente del Grupo de Experimentación Sonora, cada vez que Leo tenía que ausentarse. Asimismo, cuando algunos rehuíamos ser dirigentes del Movimiento de la Nueva Trova, él supo hacerle frente al desafío. Hace unos años, cuando se fundaron los estudios Abdala, Eduardo, una vez más, nos tendió su mano y su experiencia.
Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Él me llevaba un mes, como Noel. Sin embargo, Eduardo siempre tuvo algo como de persona mayor, una especie de luminosidad responsable. Era uno de esos extraños seres que, casi inmediatamente, inspiran confianza y respeto. Y no es que dejara de ser joven, o que careciera de la alegría de los jóvenes. Tratando de desentrañar el aplomo que lo distinguía, y que debe tener su origen en cómo lo educaron sus padres, me doy cuenta de que Eduardo nunca se pasaba de bromas; nunca usaba lo que podía ser inoportuno o herir sensibilidades; siempre tenía en consideración a sus interlocutores y, aunque supiera, jamás lo vi jactarse de saber, y mucho menos apabullar con su conocimiento.
La gente así no puede convocar otra cosa que afecto, las personas así aglutinan cariño. Y esto, en un mundo donde a menudo se usa el odio como fuerza vital, significa una especie de hallazgo, de justo regocijo humano que nos devuelve la fe en la bondad y en la decencia. Por eso cuando uno conoce un don como el de Eduardo piensa que ha encontrado a una especie de héroe solitario que, como los otros héroes, le hacen honor la existencia, la perfuman, y dan deseos de imitarlos.
Por todo esto será difícil recordar sin llanto a este héroe de la caballerosidad, de la música, de la amistad, de la familia y, sin lugar a dudas, de su pueblo; porque el nombre de Eduardo también es este pueblo que en cada cuadra le ha cantado, y espero continúe haciéndolo hasta siempre.