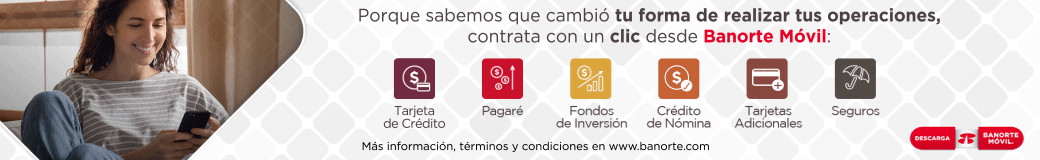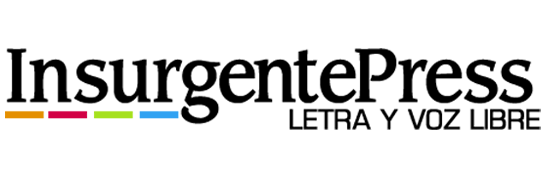Texto Periódico El Mundo/Londres.- A diferencia de 2013, cuando terminó con 76 años de espera del tenis británico, esta vez Andy Murray fue víctima de la emoción una vez culminada su victoria contra Milos Raonic. Lloró y lloró, tal vez porque ahora el triunfo posee para él aún más valor que entonces, en la medida en que le permite reivindicarse de nuevo, después de un tiempo de tentativas insatisfechas. Encorajinado, sonriente, feliz, se sumergió de pronto, unos segundos después del último punto, en una prolongada congoja, ya bicampeón de Wimbledon, sentado sobre la silla, a la espera de elevar la copa al cielo londinense.
Gracias a la victoria ante Djokovic, tres cursos atrás, tomó el relevo de Fred Perry, cuyo nombre reaparecía cada julio entre el público local como una leyenda ajena a cualquier posible emulación. Después de ver la última pelota de Nole estrellarse en la cinta, Murray se dio la vuelta, lanzó la raqueta al suelo y se llevó las manos a la cabeza, antes de acudir a abrazarse con su rival, postrarse sobre la hierba y deshacerse lentamente de algunos complementos de su atuendo. Fue una celebración sobria, con el semblante de un hombre plenamente liberado.
El histórico título le generó una cierta y comprensible implosión. Había ganado un año antes el Abierto de Estados Unidos y el oro olímpico, precisamente sobre la hierba del All England Club, pero, lejos de atenuar la enorme responsabilidad que habían depositado a su espalda, ésta era aún mayor después de revelarse capaz de hacer frente con éxito a enormes desafíos en otros escenarios o circunstancias. Culminado el gran objetivo, atravesó un período difícil. Se sometió a una operación de espalda y cayó a plomo en el ranking. No volvió a la final de un major hasta el Abierto de Australia de 2015. Parecía un tenista amortizado, que se había quedado sin horizonte.
El hecho de haber necesitado once finales para sumar tres titulos del Grand Slam puede invitar a una imagen distorsionada de Murray. Su tarea merece ser cotejada en el contexto que le ha tocado vivir, junto a Federer, poseedor de 17 de los grandes; Nadal, que atesora 14; y Djokovic, con 12 en el zurrón. Estamos ante tres de los mejores jugadores de siempre, lo cual no ha impedido al de Dunblane ser considerado integrante de los Big Four; sus números no estaban a la altura, pero sí su estabilidad competitiva y el rango jerárquico, sólo cuestionado en un período muy concreto.
En un circuito que envejece con suma lentitud, los 29 años no serán impedimento para intentar seguir creciendo. Lo ha hecho en las dos últimas temporadas sobre la arcilla, terreno indigesto pese a haber dado sus primeros pasos en él. Disputó hace unas semanas su primera final de Roland Garros, con el bagaje de la victoria ante Djokovic en la final de Roma. La vuelta de Ivan Lendl, junto a quien logró el auténtico despegue, fortalece aún más las opciones de un jugador que, vistas las muestras de cierta extenuación anímica dadas por Djokovic, aparece tan favorito como el que más en los Juegos Olímpicos de Río y, sobre todo, en el Abierto de Estados Unidos. Murray ya no persigue la larga sombra de Perry, sino la mejor estela de sí mismo.